Camino por la calle con mi hija en brazos. La gente nos
mira. No sé si sonríen o no porque todos van con barbijos, pero algunas
personas se nos quedan mirando.
Mi hija llora. Hunde su naricita en mi cuello mientras me abraza y se aprieta
contra mi pecho. “No pasa nada mi amor, ya llegamos”, le digo mientras la
acomodo en mis brazos.
Mi hija tiene once años y unos ojos verdes que me parecen los ojos más preciosos que jamás he visto. Vamos al doctor porque la tos que la aqueja hace varias semanas, aún no se ha curado, a pesar de las inyecciones que ya le pusieron y los paff que le hago cada doce horas. Se llama May, que se pronuncia “Mei”, un nombre que vi alguna vez en una película y me gustó, y que luego descubrí que era apócope de Maylin, una variante de Mei Ling, un nombre chino que significa “jade precioso”.
Mi sobrina Úrsula cuando tenía dos años le dijo “Mema” cuando quiso decir May, nos reímos y le quedó de sobrenombre. Ella responde a cualquiera: May, Maylin o Mema.
Mi hija tiene once años aunque parece una bebé cuando me persigue por toda la casa para que le haga upa. Enseguida ronronea y busca el lóbulo de mi oreja izquierda, si tengo aros tengo que tener cuidado porque me los arranca y se pone a mamar, como recién nacida. Todos mis intentos por destetarla han sido infructuosos, aunque confieso que me gusta prolongar ese momento íntimo en que el mundo es pequeño y tibio y solo existimos nosotras, ella en mis brazos y yo, convertida en su madre amamantándola de una oreja de la que no sale nada hasta que se duerme o se cansa.
A mi hija y a mí no nos importan las opiniones de los demás, de toda esa gente que cree que necesitamos su opinión para ser nosotras y viene y me las da impunemente, como si yo no supiera que es una gata y necesitara que alguien venga y me diga: “pero es una gata”. Parece que, se supone, debería amarla menos, preocuparme menos, cuidarla menos porque no es humana, porque no la parí, porque la adopté y no creció durante nueve meses dentro de la panza de otra mujer. Opinan que la cuido demasiado. La verdad es que nunca tuve esa especie de medidor de la cantidad de amor que debemos dispensar a los demás seres que sí parecen tener otras personas. Yo doy amor impúdicamente, escandalizadoramente. Yo amo y eso es todo. Hay gente que no lo tolera. ¿El hijo de vecino que sale a la siesta a matar pajaritos a gomerazos es más importante que mi hija, solo porque es humano? Rotundamente no. Allá ellos con su intolerancia.
Cuando May tenía tres meses la adopté junto a su hermanita Maia. Era hermoso verlas juntas, verlas crecer fue una de las aventuras más hermosas que tuve la fortuna de experimentar. Cuando tenía seis años Maia se enfermó. Estaba con ella, que estaba internada, cuando supe que se iba a morir. Llamé a mi mamá y le pedí que fuera y llevara a May para que se despidieran. Mi mamá llegó, Maia lloraba y solo se calmó cuando pusimos a May a su lado, se olieron y entonces, la negrita se murió. El veterinario intentó hacerle resucitación cardiopulmonar, pero había tenido un edema y no hubo nada que hacer. May estuvo triste y taciturna durante días. Ella, que difícilmente se separa mucho tiempo de mí, se me perdía. Y la encontraba sentada, mirando la nada, sobre la tumba de su hermanita. Entonces adelanté la mudanza, para que se olvidara. Pero le tomó un tiempo. Yo todavía sueño a veces con Maia. Quizás ella también.
May tiene amor, es un amor verde y expansivo, precioso como el jade. Ese amor que frena mis enojos cuando Odiseo se manda una macana y ella se pone delante del perro y se frota contra él, protegiéndolo. Ese amor que le sale naturalmente cuando baña a Mía, una cobayita de cinco años, ese amor que se transforma en celos cuando Brisa, que tiene catorce años, también quiere dormir en mis brazos.
“Cómo puede ser tan buena, es increíble lo dulce que es esta gata” dice Ariel mientras la acaricia. Está en la camilla fría de metal y se pega contra mi cuerpo mientras el veterinario le inyecta un antibiótico. Habrá que esperar y hacer radiografías más adelante, en todo caso. Tengo miedo y me dicen que no piense en esas cosas. Cuando le digo “vamos que ya está” sus ojitos parecen recobrar la vitalidad. Salimos a la calle.
Estamos por irnos, veo pasar un camión. Va lleno de terneritas y terneritos, son tan pequeños todavía, cabecean y nos miran con ojos desesperados. Extrañarán a sus madres, que nunca volverán a ver. Se me pone la piel de gallina y me entristezco. Abrazo a mi hija.
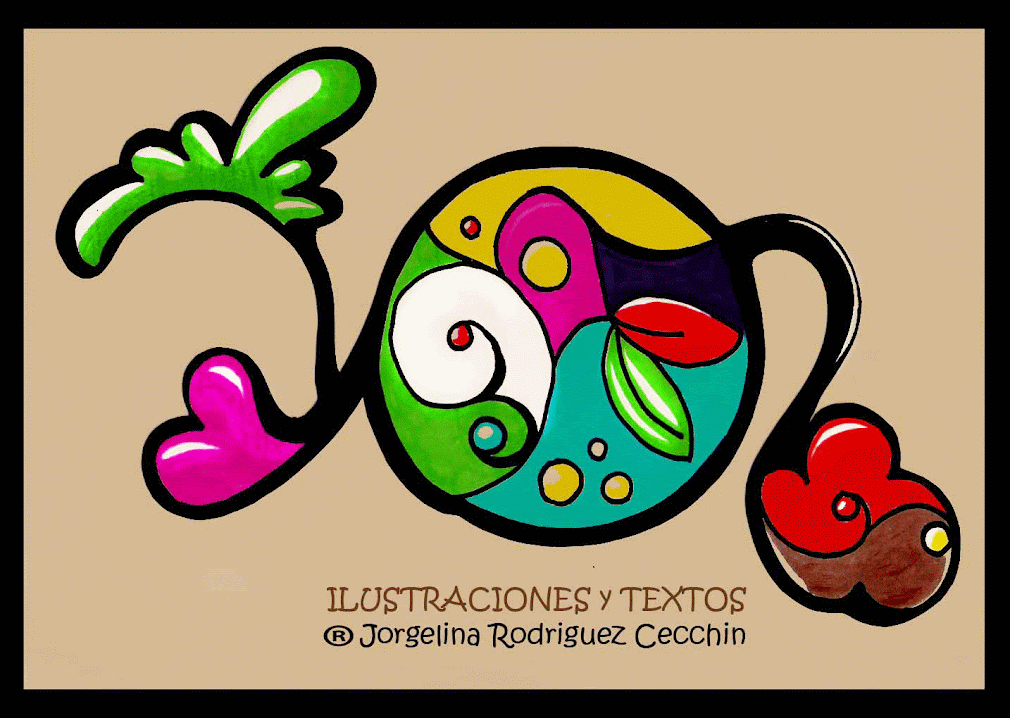

No hay comentarios:
Publicar un comentario